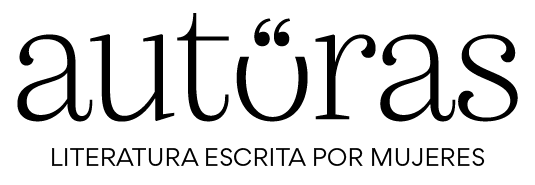Tejer ángulos: Virginia Woolf y el arte de narrar sin línea recta
Share
¿Qué mantiene unido un libro cuando la historia no avanza, cuando el tiempo se dilata y los hechos parecen mínimos?
En la obra de Virginia Woolf, la respuesta no está en la trama, sino en la estructura.
Este año, en la conmemoración de 144 años de la autora, queremos adentrarnos en su escritura. El año pasado, en estas fechas, escribimos sobre su biografía en torno al modernismo literario y las temáticas centrales de su obra, puedes volver a explorar ese blog aquí. Mientras que este año queremos detenernos a pensar en aquello que sigue siendo profundamente radical en su obra: su manera de desarmar la narración lineal y construir textos que avanzan por pliegues, ritmos y desplazamientos de conciencia.
En los comentarios alrededor de sus libros muchas veces escuchamos que son libros donde “no pasa nada”. Cuando en realidad, pasa algo distinto, el conflicto ya no está en la acción, sino en la percepción. En La señora Dalloway, que será la obra central en este análisis, el acontecimiento central es un paseo para comprar flores. El día transcurre entre preparativos, encuentros breves, recuerdos que irrumpen sin aviso. Sin embargo, en ese movimiento mínimo se despliega una red compleja de pensamientos, tensiones sociales, heridas de guerra, preguntas sobre la vida y la muerte.
Woolf no elimina el acontecimiento: lo descentra. Lo vuelve poroso. El tiempo del reloj sigue avanzando —las campanadas de Big Ben lo recuerdan constantemente—, pero el tiempo interno se expande.
Así, lo que ocurre no es una sucesión de hechos, sino una acumulación de estados. La novela abre con esta decisión: “La señora Dalloway dijo que compraría las flores ella misma”. Esto desencadena toda la trama, nos hace la pregunta de quién es la señora Dalloway, por qué es algo inusual que ella compre las flores, y por qué tiene que comprar flores, será algo cotidiano o para un evento. Desde ya nos instalamos en una historia llena de individualidad que también, rápidamente, se vuelve un comentario de clase. No se trata de un comentario social explícito al estilo de una novela realista decimonónica, sino de cómo esa decisión mínima expone una red de jerarquías: Clarissa como esposa de político, como mujer de cierta posición, y como alguien que cruza el umbral entre lo privado y lo público con un gesto que su sociedad considera innecesario o incluso inapropiado.
Este gesto cotidiano —comprar flores— funciona como un imán para la conciencia: a medida que Clarissa camina por Londres, su mente se desplaza sin pausa entre percepciones del entorno, recuerdos de su juventud y reflexiones sobre su presente. La ciudad no es un telón de fondo; ni aquí ni en los ensayos de la autora, donde la ciudad ES el corazón de lo que mueve su escritura. En esta novela, Londres es una red de estímulos que activan asociaciones mentales, de modo que lo externo y lo interno se entrelazan. Cada campanada de Big Ben provoca otro salto en la mente de Clarissa y en Septimus Smith, recordándonos que, en esta obra, el tiempo psicológico es tan denso como el tiempo cronológico.
A lo largo de la novela no vemos lo que Clarissa hace, sino cómo su pensamiento se desplaza de lo concreto a lo abstracto sin ningún aviso. Rememora encuentros con viejos amigos como Hugh Whitbread y Peter Walsh, quienes adentran temas como el colonialismo en la novela, y también nos muestra recuerdos de juventud con Sally Seton, que logran introducir la diversidad sexual y revela la complejidad de los deseos y la tensión entre la libertad y la conformidad en ambas mujeres en aquella época londinense. Nos da reflexiones sobre decisiones que hubieran cambiado el curso de su vida junto a pequeñas observaciones sensoriales que se mezclan en este mismo flujo mental. Esta técnica no solo revela la subjetividad de Clarissa, sino que también amplía la narración a otros personajes sin necesidad de capítulos marcados o saltos abruptos. Woolf, en lugar de interrumpir para explicar, simplemente deja que la conciencia fluya y nos lleva a caminar por la ciudad a través de sus pasos, que se vuelven rápidamente recuerdos.
Esta exploración de la conciencia se entrelaza con la percepción del presente con el pasado, y los pensamientos de otras personas, pues la historia de Septimus Smith, corre en paralelo. Virginia introduce otra conciencia que se mueve por la misma ciudad, pero desde un lugar radicalmente distinto, él, veterano de guerra, marcado por el trauma y por una sensibilidad que ya no encaja en el orden social, camina por Londres y también percibe la ciudad, pero su experiencia está atravesada por la fragilidad y el aislamiento. Mientras Clarissa organiza una fiesta, Septimus lucha por mantenerse con vida. No se conocen, no se cruzan directamente, pero sus historias avanzan en paralelo como dos líneas que revelan las grietas del mismo sistema.
Esta estructura no es casual. Woolf no contrapone a Clarissa y Septimus para que uno “explique” al otro, sino para mostrar cómo una misma ciudad contiene experiencias profundamente desiguales. El orden social que permite a Clarissa habitar el mundo con ligereza es el mismo que no sabe qué hacer con Septimus. Así, la novela no necesita un conflicto central ni un enfrentamiento explícito, porque la tensión surge del montaje de conciencias, del contraste entre quienes pueden convertir un día en celebración y quienes no logran sobrevivirlo.
Así, esa primera frase no es simplemente una apertura funcional: es una invitación a leer la novela como un tejido de estados interiores que se reflejan y refractan en lo aparentemente trivial. La escritura de Woolf no nos guía de un punto A a un punto B, sino que nos mantiene en movimiento lateral, dentro de pliegues de conciencia donde lo pequeño revela lo grande y donde la percepción y el sentido social son dos piezas constitutivas. El cruce de ambos ocurre hacia el final de la novela, durante la fiesta de Clarissa. Allí, en medio de conversaciones superficiales y gestos sociales cuidadosamente coreografiados, alguien menciona —casi al pasar— la muerte de un hombre que se arrojó por una ventana. No se da su nombre de inmediato. No hay detalles. La noticia entra a la escena como entra todo en La señora Dalloway, de manera lateral, incompleta.
Clarissa no lo conocía. No había pensado en él antes. Y sin embargo, la noticia la detiene. Se aparta unos minutos del centro de la fiesta, se queda sola, y en ese breve aislamiento ocurre uno de los momentos más importantes de la novela. Clarissa no piensa la muerte de Septimus en términos morales ni sociales, sino como un gesto extremo de afirmación: alguien que prefirió morir antes que ser reducido, medicalizado, silenciado. El final de esta novela contiene una de las escenas que más nos han hecho volver a leerla por todo lo que logra contener y reflejar.
La estructura se cierra con precisión. Virginia Woolf no hace que los personajes se encuentren, hace que sus experiencias se reflejan. A pesar de estar en este momento cúlmine, este reconocimiento no cambia la trama. La fiesta continúa. Los invitados siguen llegando. La vida social se restituye. Pero algo ha quedado expuesto: la novela ha unido sus dos líneas no mediante un encuentro, sino mediante una toma de conciencia silenciosa.
Desde el punto de vista técnico, este cierre confirma lo que la autora ha venido haciendo desde la primera frase, sostener la narración no por causalidad, sino por resonancia. Clarissa y Septimus son dos modos de habitar el mismo mundo; su conexión no solo es argumental, sino que es más bien estructural. Nosotras como lectoras entendemos que una historia no explica a la otra, pero juntas revelan algo que ninguna podría mostrar por sí sola.
Así, La señora Dalloway no se cierra con una resolución, sino con una comprensión parcial. Woolf no nos entrega una conclusión, sino una forma de leer: prestar atención a lo que ocurre en paralelo, a lo que no se cruza, a lo que apenas roza la conciencia y, sin embargo, la transforma. Esa es la verdadera arquitectura de su novela: un tejido de vidas que no se encuentran, pero que se sostienen y se tensan mutuamente.
Esa comprensión parcial con la que se cierra esta novela no es un gesto aislado dentro de la obra de Woolf. Al contrario, marca un punto de inflexión desde el cual su narrativa seguirá explorando cómo contar una vida —o varias— sin recurrir a una línea recta ni a una causalidad clásica. Las novelas que vienen después no repiten esta estructura, pero sí profundizan en la misma pregunta: ¿cómo se sostiene un relato cuando el centro se vuelve inestable?
En La habitación de Jacob, publicada en 1922, tres años antes de la historia de Clarissa, exploró la historia de un protagonista que existe casi siempre en ausencia. Jacob se construye a partir de fragmentos, lo que otros recuerdan de él, los espacios que habitó, los objetos que deja atrás. No hay acceso pleno a su interioridad. El relato avanza por omisiones deliberadas, y cuando la novela termina, lo que queda no es un retrato cerrado, sino una sensación de pérdida. Aquí la estructura misma encarna la imposibilidad de conocer completamente a otro. La autora desplaza el foco desde la conciencia individual hacia los vacíos que deja una vida, anticipando una narrativa donde lo que no se dice es tan importante como lo que se muestra.
En Al faro, publicada en 1927, Woolf vuelve a una estructura más contenida, pero no menos audaz. El centro del libro no es el viaje al faro, sino la espera, la interrupción, el paso del tiempo sobre los cuerpos y los espacios. La sección intermedia —donde los años transcurren casi sin presencia humana— convierte al tiempo en protagonista. Las vidas se fragmentan, algunas desaparecen, y cuando los personajes regresan, ya no son los mismos. Aquí la novela se organiza alrededor de lo que persiste y lo que se pierde, confirmando que la experiencia no se mide por eventos, sino por marcas.
Con Orlando, publicada en 1928, ese desplazamiento adopta una forma lúdica y, al mismo tiempo, profundamente política. El tiempo deja de ser solo un pliegue psicológico y se convierte en una materia flexible, pues los siglos pasan sin que el cuerpo de Orlando envejezca, el género cambia, las convenciones sociales mutan. La trama, aparentemente excéntrica, le permite a Woolf desmontar la idea de identidad fija. El relato se sostiene no por verosimilitud histórica, sino por una coherencia interna basada en la transformación constante. Orlando demuestra que la novela puede sobrevivir incluso cuando el tiempo histórico deja de funcionar como anclaje narrativo.
Finalmente, en Las olas, publicada en 1931, la autora lleva este proyecto a su forma más depurada. No hay un argumento reconocible en términos tradicionales, sino una sucesión rítmica de voces que acompañan a los personajes desde la infancia hasta la vejez. La identidad individual se diluye en un coro donde cada conciencia existe en relación con las otras. El tiempo ya no avanza: pulsa. La novela se sostiene únicamente por ritmo, repetición y variación. Aquí, la arquitectura narrativa queda completamente expuesta, no hay historia que “contar”, solo una forma de estar en el mundo a través del lenguaje.
Vista en conjunto, la obra de Virginia Woolf no propone una alternativa a la novela tradicional, sino una expansión de sus posibilidades. Desde el montaje de conciencias en La señora Dalloway hasta la forma satírica en torno a la biografía de Orlando, sus libros insisten en lo mismo: una narración puede sostenerse sin centro fijo, sin progreso lineal y sin resolución final. Leer a Virginia Woolf, entonces, no es seguir una historia, sino aprender a leer estructuras que se despliegan en paralelo, se rozan y, en ese movimiento, revelan aquello que una sola voz no podría decir.
Para cerrar este blog después de haber recorrido la arquitectura invisible de sus novelas, queremos volver a Virginia Woolf desde un lugar más directo, menos mediado por el análisis y más cercano a la experiencia de leerla —y escucharla—.
En primer lugar, compartimos una entrada de su diario escrita en enero de 1932, el año en que cumplió 50 años. En esas páginas, Woolf reflexiona sobre la escritura, el paso del tiempo y la sensación ambigua de haber llegado a un punto de madurez que no implica cierre, sino una nueva forma de atención. Leída hoy, esa entrada dialoga de manera íntima con sus novelas, pues da atisbos de la misma conciencia del tiempo, la misma lucidez, la misma tensión entre lo vivido y lo que aún insiste en escribirse.
13 enero, 1932:
Cumpliré cincuenta años el lunes 25 de esta semana; a veces siento que ya he vivido 250 años y otras veces que sigo siendo la persona más joven del autobús.
13 january, 1932:
I shall be fifty on 25th, Monday. week that is; and sometimes feel that I have lived 250 years already, and sometimes that I am still the youngest person in the omnibus.
Y en segundo lugar, dejamos un enlace a algo excepcional, el único registro sonoro que tenemos de la voz de Virginia Woolf. Escucharla en esta lectura de su ensayo “Artesanía”, que fue parte de la serie de conferencias que llamó “Las palabras me fallan” ilumina su forma de pensar, su ritmo y las pausas, donde la cadencia de su voz nos confirma lo que sus novelas nos enseñan: la escritura no es solo sentido, sino tiempo, respiración y música.
Quizás esa sea una buena manera de celebrar sus 144 años: no repitiendo lo que ya sabemos de ella, sino volviendo a leerla —y a escucharla— con atención renovada, dejando que su forma de narrar siga afinando nuestra manera de mirar y de estar en el mundo.