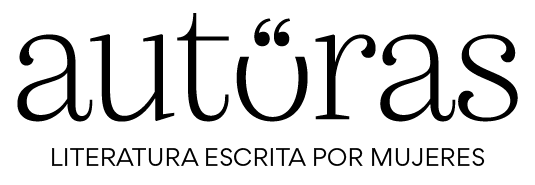Desde el cuerpo, con deseo: escrituras disidentes que nos abren camino
Share
Hay libros que nos acompañan como si fueran un espejo. Otros, como si fueran un umbral. Para muchas personas la literatura fue la primera pista de que el mundo podía ser distinto: más abierto, más deseante, más amable con la diferencia. En este Mes del Orgullo, no queremos simplemente celebrar etiquetas o marcar una fecha. Queremos traer al centro esa escritura que nace del cuerpo, del deseo y de la experiencia de estar fuera de la norma.

Y es que, desde siempre, los márgenes han escrito. Aunque no se les haya publicado, aunque sus nombres hayan sido borrados o leídos a contraluz. En la historia de la literatura, las voces de las mujeres y de las disidencias sexuales y de género han sido sistemáticamente relegadas, ocultas detrás de pseudónimos, convertidas en "excéntricas" o interpretadas desde una mirada normativa que anuló su potencia. Sin embargo, desde esos márgenes se ha tejido una tradición paralela: un archivo afectivo, corporal, político, donde el deseo, la identidad y la diferencia se escriben con valentía, con ambigüedad, con furia y con fiesta.

Durante siglos, la posibilidad de nombrar el deseo fuera de la heterosexualidad estuvo vedada. Aún más, la posibilidad de vivirlo. Muchas autoras lesbianas, bisexuales o trans fueron obligadas a codificar sus experiencias en claves simbólicas, mientras que las estructuras editoriales —y la crítica literaria— se encargaban de neutralizarlas o directamente silenciarlas. Pensemos en el caso de Virginia Woolf, cuya relación amorosa con Vita Sackville-West aparece velada tanto cuando se estudia su vida como cuando se revisan textos como Orlando. Lo que también sucede en poetas modernistas como Hilda Doolittle (H.D.) y Gertrude Stein, cuyas obras fueron leídas más desde la innovación formal que desde sus rupturas afectivas y de género.
Este silenciamiento no fue solo editorial. Fue también legal, clínico y moral. Hasta no hace muchas décadas, la homosexualidad era delito o enfermedad en la mayoría de los países, y ser una persona trans era vivir expuesta a la violencia, la expulsión familiar y la precariedad total. Escribir desde ese lugar, entonces, no era solo un acto artístico, sino también de resistencia.
Por eso, cuando leemos hoy obras como Las malas de Camila Sosa Villada, no lo hacemos en un vacío. Hay una genealogía detrás, y también un temblor. Las malas no es solo la historia de un grupo de travestis en Córdoba. Es un manifiesto sensible y brutal sobre lo que implica vivir —y sobrevivir— en un cuerpo disidente. Es una celebración del amor entre amigas, de los pactos que salvan, de la calle como escenario de violencia pero también de ternura. Sosa Villada no escribe desde el lamento, sino desde la dignidad y la imaginación. Su lenguaje mezcla lo poético con lo real, lo tierno con lo monstruoso. En sus palabras, ser travesti no es una identidad que se explica; es un modo de estar en el mundo.
Este tipo de escritura —que nace del cuerpo, que pasa por la experiencia, que no pide permiso— es profundamente literaria. Busca representar pero sin encasillar a nadie, decir lo que necesita decir. Por eso también nos conmueven autoras como Jeanette Winterson, que en Escrito en el cuerpo borra el género del narrador para dejar que el deseo sea lo que importa. O Audre Lorde, que en su ensayo La transformación del silencio en lenguaje y acción escribe: “tu silencio no te protegerá”. Lorde entendió desde temprano que el cuerpo negro, lesbiano, enfermo, podía ser también lugar de saber y de revolución.
Pero esa escritura no es nueva. Siempre estuvo ahí, solo que ahora podemos leerla en voz alta. Porque sí: el deseo también escribe. La sexualidad, la identidad, la incomodidad con el género asignado, la ternura entre amigas, los cuerpos que se transforman, los que se niegan a encajar. Todo eso ha sido material narrativo. Escribir desde el cuerpo es escribir desde lo que duele, lo que cambia, lo que disfruta. Es darle valor a la carne como forma de conocimiento. Lo queer, entonces, no es solo una identidad: es también una forma de mirar, de leer y de escribir.

Autoras como Gabriela Wiener, Virginie Despentes y Sylvia Molloy han hecho del deseo una manera de pensar el mundo. En sus libros, el amor, el deseo, las identidades que se expanden o los cuerpos que escapan a la categoría fija no son solo temas, son estructuras narrativas. En Varia imaginación de Sylvia Molloy la escritura se presenta como ensayo del cuerpo. Este libro se mueve entre la memoria, el deseo y la forma literaria con la sutileza de quien sabe que escribir también es una forma de encarnar. A través de ensayos breves, afilados y personales, reflexiona sobre lo que significa decir “yo” y cómo ese yo cambia al hablar otro idioma, al escribir ficción, al nombrar el deseo. Para Molloy, el cuerpo queer no es solo objeto del relato: es también el motor que empuja la escritura. Su prosa es una conversación constante con la lengua —la propia, la extranjera, la literaria— y con esa rareza que implica ser lesbiana, escritora y latinoamericana. Leerla es asistir al proceso de hacerse y deshacerse en palabras.

Nos interesa leer estas escrituras no porque sean "representativas", sino porque son vitales. Porque en ellas hay fiesta, rabia, duda, erotismo, ternura. Y porque nos recuerdan que la literatura no es solo entretenimiento ni evasión: puede ser una casa, una trinchera, una pista de baile. Virginie Despentes y la furia como forma de libertad
Virginie Despentes, autora de Teoría King Kong, irrumpe con una voz sucia, incómoda, desobediente. Su literatura —como su ensayo— desafía la domesticación del cuerpo femenino y denuncia cómo se nos enseña a odiarnos. Despentes escribe desde la rabia y el goce, desde una sexualidad sin maquillaje, desde una subjetividad que se niega a pedir disculpas. Lo queer en su obra no es una identidad a definir, sino una forma de desprogramar el mundo. Entre punk y filosofía, sus textos nos recuerdan que no hay libertad sin deseo, sin sexo, sin risa. Y que escribir desde el cuerpo también es escribir contra todo lo que intenta controlarlo. En Apocalipsis bebé,
Virginie Despentes construye una novela donde una detective lesbiana y una adolescente desaparecida se convierten en excusa para dinamitar todos los moldes del género —literario y sexual. Hay violencia, hay sátira, pero también una pregunta constante por los cuerpos que no encajan, por las sexualidades que incomodan y por la rabia como forma de supervivencia. Lo mismo ocurre en Querido comemierda, donde la autora se adentra en el presente de los feminismos y la cultura de la cancelación: una actriz olvidada y un novelista acusado de acoso sexual reanudan una correspondencia llena de rencor, memoria y vulnerabilidad. A través de sus voces —y de la joven que lo denuncia—, la novela despliega un análisis feroz sobre las tensiones entre generaciones, el envejecimiento, las redes sociales y las formas posibles (o imposibles) del perdón.. En ambas novelas, el deseo aparece como un campo de batalla, y el cuerpo como una zona en disputa, nunca neutral, siempre cargada de historia, sexo, clase y furia. Con un lenguaje frontal e impúdico, Despentes no solo narra: desafía al lector a dejar de fingir neutralidad.
Leer a estas autoras es también reconocer nuestra genealogía, conectar con quienes escribieron antes, es saber que hubo quienes abrieron caminos para que hoy podamos leer con libertad, amar sin miedo y escribir con furia.
Esas escrituras no vienen de la academia ni del canon. Vienen de la vida. Del cuerpo como archivo, del deseo como forma de conocer el mundo, del lenguaje como espacio para inventarse. La literatura queer, la literatura travesti, la literatura disidente —aunque cada una de esas categorías tenga sus matices— no es una moda. Es una tradición viva. Y es también una práctica política: de afirmación, de memoria, de imaginación radical. Aquí también entra la autora peruana Gabriela Wiener.
Porque sí: el cuerpo también escribe. La sexualidad, el género, el dolor, la euforia, la transición, el aborto, la maternidad no normativa, la amistad intensa entre mujeres. Todo eso ha sido y sigue siendo materia literaria. Y no desde un lugar exótico o testimonial, sino como experiencia valiosa, como otra manera de mirar la vida. Gabriela Wiener escribe con el cuerpo por delante. En libros como Sexografías, Huaco retrato o Qué locura enamorarme yo de ti, la autora peruana convierte su propia vida —su sexualidad, su maternidad, sus vínculos no monógamos, su historia racializada— en material literario. Pero lo hace sin caer en la trampa del exhibicionismo vacío: su escritura es ensayo, crónica, poesía y confesión todo al mismo tiempo. En Wiener, lo íntimo es político, y el deseo se convierte en una herramienta de pensamiento. Desde el cuerpo que gesta, goza, sangra, se divide o se multiplica, ella inventa una voz que no se puede domesticar. Leerla es asomarse a un yo que se desarma en el lenguaje para no responder a ninguna norma.
En Autoras este mes, queremos celebrar el Orgullo desde esa escritura y acercar libros y una selección de voces que escriben contra el silencio, desde cuerpos que no encajan, desde deseos que desbordan. Porque en ese gesto, también hay orgullo.